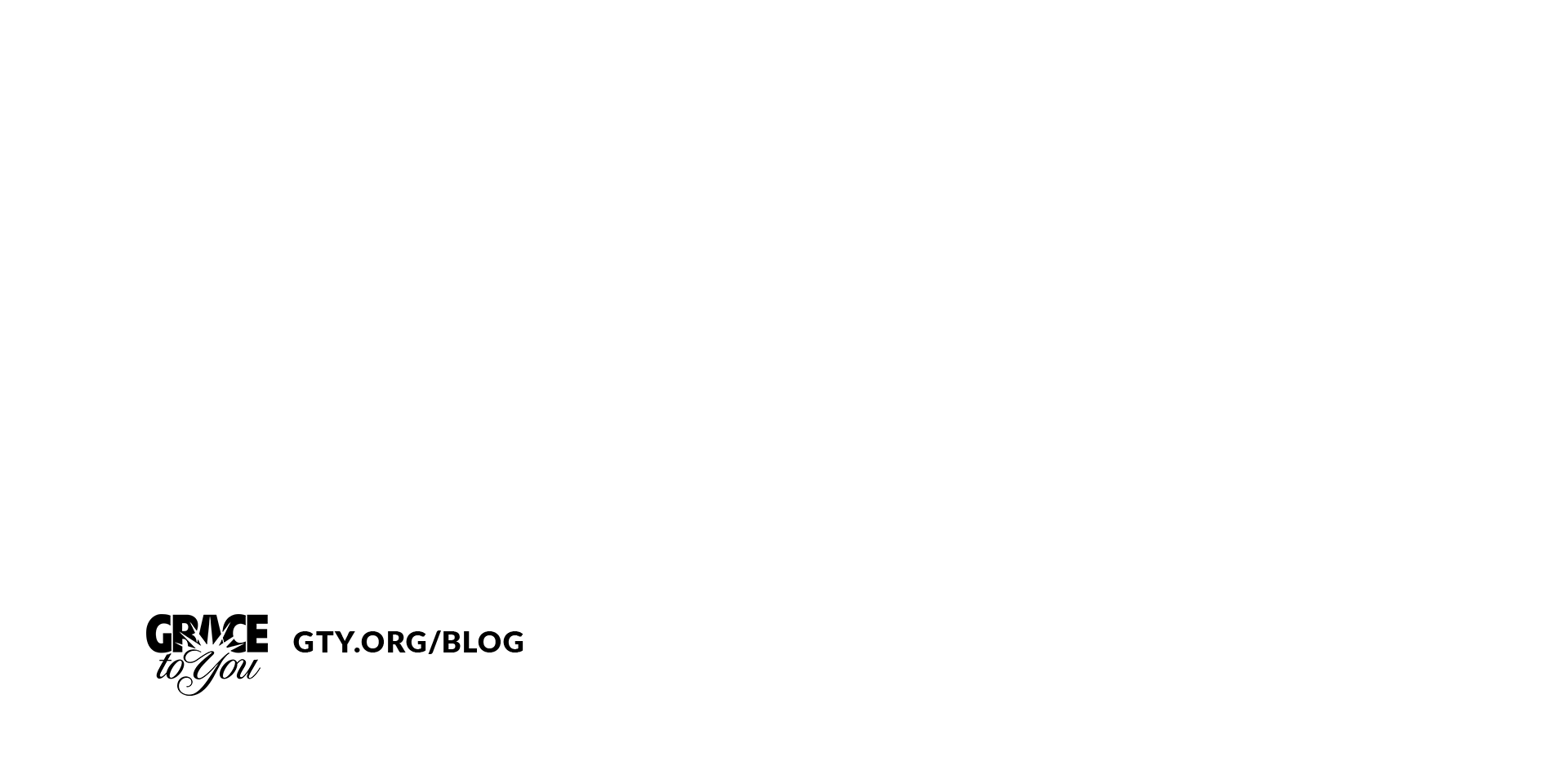by
Este blog fue publicado por primera vez en agosto del 2021. –ed.
Nadie es perfecto. Esa verdad, que debería hacernos temblar delante de un Dios que es santo, santo, santo, es usualmente utilizada para excusar la conducta pecaminosa. ¿Cuán a menudo escuchamos que las personas ignoran su pecado con las palabras casuales, “bueno, después de todo, nadie es perfecto”? La declaración es cierta, pero debería ser una confesión tímida, no una manera poco seria de justificar el pecado.
Imperfección constante
A pesar del trabajo de regeneración de Dios en la salvación y la nueva naturaleza que disfrutamos como Sus hijos en Cristo, todavía nos quedamos cortos de Su estándar de justicia. La Escritura reconoce nuestra imperfección constante. Incluso el apóstol Pablo escribió:
No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús (Fil. 3:12–14, énfasis añadido).
Todos nos quedamos cortos de la perfección. Pablo nos enseña que nuestra propia imperfección solo debería motivarnos hacia la meta de ser completamente semejantes a Cristo. Cuando comenzamos a usar nuestra fragilidad humana como una excusa por la culpa, estamos caminando en terreno peligroso. Debemos seguir avanzando hacia la meta: “Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto” (Mt. 5:48). “Sed santos, porque yo soy santo” (1 P. 1:16). Es un absurdo pensar que ser imperfectos nos proporciona de alguna manera una excusa legítima para exonerarnos del estándar perfecto de Dios.
Esfuerzos inútiles y distracciones espirituales
Sin embargo, por irónico que parezca, es igualmente peligroso —y posiblemente más— pensar que la perfección espiritual es algo que los cristianos pueden alcanzar en esta vida. La historia de la iglesia está llena de ejemplos de sectas y facciones que enseñaron distintas versiones de perfeccionismo cristiano. Estos grupos han naufragado en cuanto a la fe o se han visto obligados a modificar su perfeccionismo para acomodar la imperfección humana.
Todo perfeccionista inevitablemente enfrenta la manifiesta y abundante evidencia empírica de que el residuo del pecado permanece en la carne y afecta incluso a los cristianos más espirituales a lo largo de su vida terrenal. Para aferrarse a la doctrina perfeccionista, ellos deben redefinir el pecado o disminuir el estándar de santidad. Muy a menudo, hacen esto a expensas de sus propias conciencias.
La Biblia claramente enseña que los cristianos nunca pueden alcanzar la perfección sin pecado en esta vida. “¿Quién podrá decir: Yo he limpiado mi corazón, Limpio estoy de mi pecado?” (Pr. 20:9). “Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, éste es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo” (Stg. 3:2). “Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne; y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis” (Gá. 5:17). “Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros” (1 Jn. 1:8).
Todo perfeccionismo es esencialmente un malentendido desastroso de cómo Dios obra en la santificación. La santificación es un proceso por el cual Dios —obrando en los creyentes a través del Espíritu Santo— gradualmente los transforma a la imagen de Cristo (2 Co. 3:18). Que la transformación es gradual —no instantánea, y nunca completa en esta vida— es confirmado por muchos pasajes de la Escritura.
Como lo notamos anteriormente, Pablo escribió cerca del final de su ministerio, que él aún no era perfecto (Fil. 3:12). Él les dijo a los romanos: “Sino [siendo constantemente] transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento” (Ro. 12:2). Y a los gálatas les escribió que él trabajó con ellos “hasta que Cristo sea formado en vosotros” (Gá. 4:19). La santificación no terminará “hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo” (Ef. 4:13). Él los instó a dejar de ser niños, susceptibles al error y las tendencias. ¿Cómo iban a hacer eso? ¿Buscando una experiencia repentina? No, él escribió: “Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo” (Ef. 4:14–15, énfasis añadido).
Asimismo, Pedro instruyó a los creyentes, “creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo” (2 P. 3:18). Él escribió: “Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación” (1 P. 2:2).
¿Cómo funciona la santificación?
La santificación no es únicamente una doctrina para cristianos avanzados. Nada en la vida cristiana es más práctico que un entendimiento correcto de cómo el Espíritu Santo obra para conformarnos a la imagen de Cristo. Por el contrario, es difícil imaginar algo que socave más catastróficamente la salud espiritual de la vida cristiana que un concepto erróneo de la santificación.
La palabra santificar en la Escritura proviene de palabras hebreas y griegas que significan “apartar”. Ser santificado es ser apartado del pecado. En la conversión, todos los creyentes son librados de la esclavitud del pecado, rescatados del cautiverio del pecado —separados para Dios o santificados. No obstante, en ese momento, el proceso de separación del pecado apenas comienza. A medida que crecemos en Cristo, somos más separados del pecado y más consagrados a Dios. De esta manera, la santificación que ocurre en la conversión solo inicia un proceso de toda la vida, donde somos apartados cada vez más del pecado y llevados más y más a la conformidad con Cristo —separados del pecado y separados para Dios.
Como cristianos que estamos madurando nunca deberíamos autojustificarnos, ser presumidos o sentirnos satisfechos con nuestro progreso, porque cuanto más nos parecemos a Cristo, más sensibles somos a las corrupciones residuales de la carne. A medida que maduramos en piedad, nuestros pecados se vuelven más dolorosos y obvios para nosotros mismos. Cuanto más desechamos el pecado, más notaremos las tendencias pecaminosas que todavía necesitan ser desechadas. Esta es la paradoja de la santificación: cuanto más santos nos volvemos, más frustrados estamos por los restos obstinados de nuestro pecado. El apóstol Pablo describió vívidamente su propia angustia acerca de esta realidad en Romanos 7:21–24:
Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios; pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¡Miserable de mí! ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
La respuesta errónea
No todos los creyentes responden de una manera bíblica a la creciente comprensión de su pecaminosidad. Aunque algunos tienden a desesperarse por su incapacidad para disciplinarse y desean alcanzar la santidad, hay una tendencia creciente a minimizar la seriedad del pecado. Ellos aceptan sus imperfecciones y son arrogantes respecto a su pecado.
La próxima vez, consideraremos cómo esa actitud abusa de la gracia de Dios.
![]()
(Adaptado de Una Conciencia Decadente)