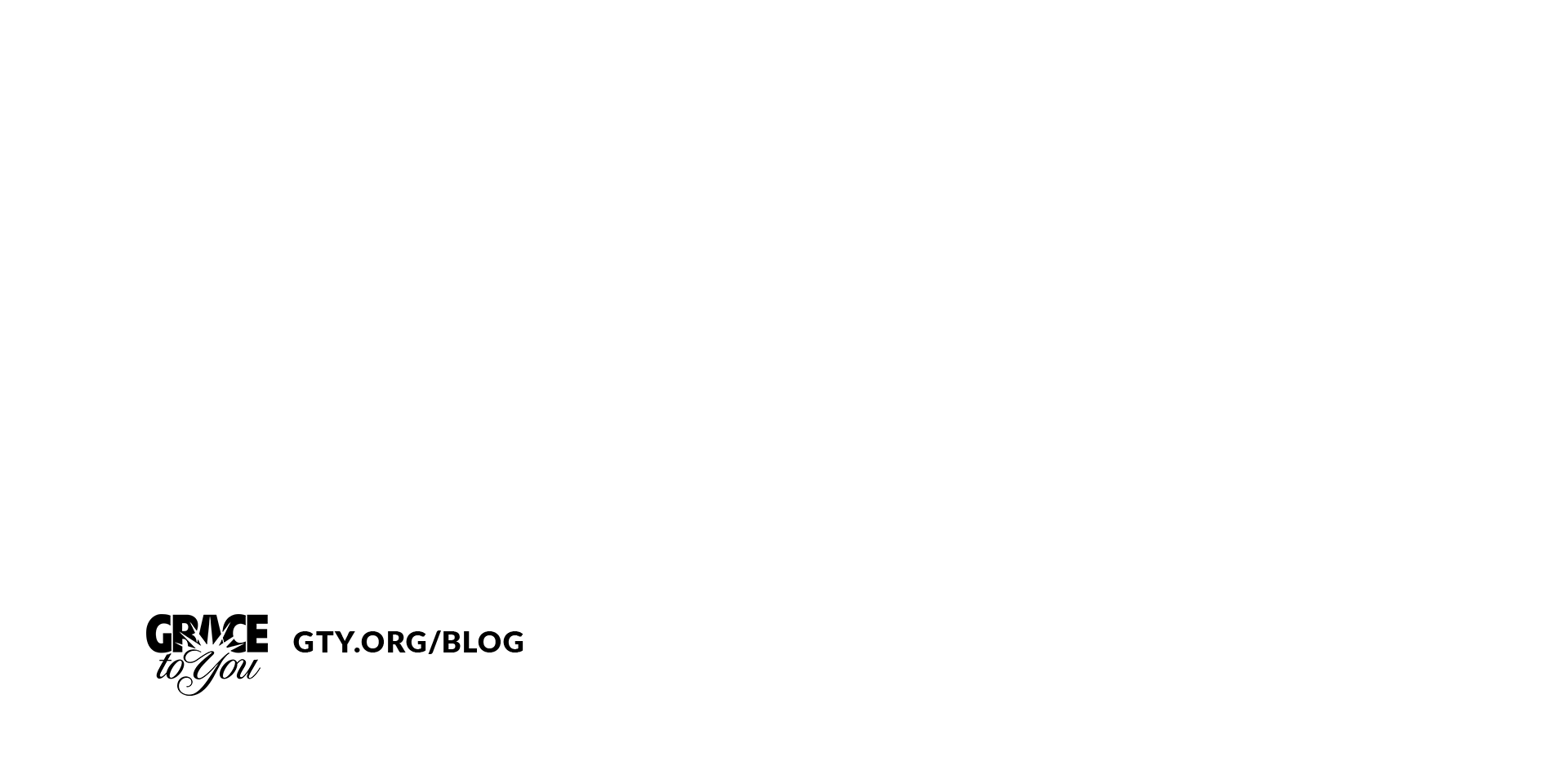by
A menudo ojeamos rápidamente las partes introductorias de las epístolas de Pablo, pero suelen estar cargadas de significado, y así ocurre en el caso de la carta a Tito. En su aparentemente sencilla salutación, Pablo nos ofrece una vívida visión de cómo comenzó el plan de redención.
En los versículos 1 y 2, Pablo describe su trabajo como “siervo de Dios”. Identifica su obra evangélica en tres categorías distintas: justificación, santificación y glorificación. La obra salvadora de Dios continúa hasta que estemos con Él en la eternidad.
Pero observe el final del versículo 2, que es la clave: todo este milagro de la salvación proviene de Dios, “que no miente” y, como dice ahí, lo “prometió desde antes del principio de los siglos”.
“Prometió desde antes del principio de los siglos” es una expresión bíblica que se refiere a la eternidad pasada (la era antes de que comenzara el tiempo; cf. Hch. 15:18; Ro. 16:25), equivalente a “antes de la fundación del mundo” (Jn. 17:24; 1 P. 1:20; ver Mt. 25:34). De modo que Pablo está afirmando que Dios decretó el plan de redención y prometió la salvación desde antes del comienzo del tiempo.
“Prometió”, ¿pero a quién? A ningún ser humano, porque nadie había sido creado todavía; ni tampoco a los ángeles, porque no hay redención para ellos. Segunda de Timoteo 1:8–9 nos ayuda a responder la pregunta, pues dice:
“Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos” (énfasis añadido).
¿A quién hizo Dios esa promesa? Es una promesa intra-trinitaria, una promesa del Padre al Hijo.
Se trata de un tema sagrado, y nuestra mejor comprensión de este es aún débil, por lo que debemos ser cautelosos. Reconocemos que hay un amor intra-trinitario entre el Padre y el Hijo, que es inescrutable e incomprensible para nosotros (Jn. 3:35; 17:26).
Lo que sí sabemos sobre el amor, sin embargo, es que siempre da. En algún momento de la eternidad, el Padre deseó expresar Su amor perfecto por el Hijo y Su forma de hacerlo fue darle a este una humanidad redimida, cuyo propósito sería alabar y glorificar al Hijo y servirle plenamente por toda la eternidad. Ese fue el regalo de amor del Padre.
El Padre quiso darle al Hijo este regalo y así lo predeterminó hacer. Y no solo eso, sino que predeterminó quiénes formarían parte de esa humanidad redimida y escribió sus nombres en un libro de la vida desde antes de que el mundo comenzara a existir. Los separó con el propósito de alabar y glorificar el nombre de Cristo por siempre.
En cierto sentido, eso significa que tú y yo somos algo relativamente incidental en este asunto: la salvación existe primordialmente para honrar al Hijo, no al pecador. El propósito del regalo de amor del Padre no es salvarte para que puedas tener una vida feliz, sino para que puedas pasar la eternidad alabando eternamente al Hijo.
Una expresión eterna de amor
El Evangelio de Juan nos muestra una visión impresionante de este mismo tema. En Juan 6:37 el Señor Jesús dijo: “Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al que a mí viene, no le echo fuera” (énfasis añadido). Cada individuo redimido es parte de un cuerpo escogido de la humanidad para ser entregado como regalo de amor del Padre al Hijo. No es un asunto accidental: “Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí” (énfasis añadido), dijo el Señor Jesús.
Luego Jesús añade: “Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere...” (v. 44). Todos los que el Padre da han sido traídos; todos los que han sido traídos vienen; todos los que vienen serán recibidos, y Él nunca echará fuera a ninguno de ellos. ¿Por qué habría de rechazar el Hijo un regalo de amor del Padre? Nuestra salvación en Cristo está segura, no porque los creyentes sean algo inherentemente deseables, no lo somos. Estamos seguros porque somos un regalo del Padre al Hijo, así como por el amor del Hijo al Padre. Cristo responde a la expresión de amor del Padre en gratitud perfecta, abriendo Sus brazos para recibir el regalo. El mismo amor infinito e inescrutable que nos separó como regalo en la eternidad, ahora nos guarda seguros en gratitud amorosa por siempre.
Y aún hay más. En el versículo 39 dice: “Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió: Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero”. Aparentemente, el proceso es el siguiente: el Padre eligió a los redimidos, que son entregados al Hijo como expresión de amor, y escribió sus nombres en el libro de la vida del Cordero; luego, a su tiempo, el Padre los llama y, cuando lo hace, los pecadores vienen; cuando vienen, el Hijo los recibe y tras recibirlos, los guarda y los resucita en el día postrero para dar feliz término al plan. Él debe hacer esto, según el versículo 38: “Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió”. Y esta es la voluntad del que envió a Jesús: que de todos los que el Padre ha dado al Hijo, Él no pierda ninguno, sino que cada uno sea resucitado en el día final.
Seguridad eterna
Inherente en esta doctrina, entonces, está la seguridad del creyente, mejor conocida como “la perseverancia de los santos”, que está cimentada y estructurada dentro del plan. Consideremos el incidente en Juan 18, cuando vinieron a arrestar a Jesús en el huerto de Getsemaní. Jesús les dijo dos veces: “¿A quién buscan?” (Jn. 18:4, 7), y ellos respondieron: “A Jesús de Nazaret” (vv. 5, 7). Luego les dijo, refiriéndose a los discípulos: “Dejen ir a estos” (v. 8). ¿Por qué quería que los discípulos no fueran arrestados? Juan explica que fue “para que se cumpliera la palabra que él dijo: De los que me diste, ninguno de ellos perdí'' (v. 9).
Hipotéticamente, si Jesús hubiera permitido el arresto de los discípulos, la fe de ellos no habría sobrevivido la prueba, así que no permitió que eso sucediera. Así es como guarda a los que son suyos: no es solo porque lo dijo, es porque lo hace. No ha perdido a ninguno de ellos y nunca lo hará; los traerá hasta el día de la resurrección, porque son los regalos de amor del Padre. Ellos son preciosos, pero su alto valor no les es inherente, sino que se debe a que son expresiones del amor perfecto del Padre al Hijo con el propósito de glorificar, honrar y servir al Hijo por toda la eternidad.
Si hubiera alguna circunstancia que resultara demasiado pesada, más de lo que los suyos pudieran resistir, Él se asegura de que no les acontezca: Él “no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar” (1 Co. 10:13). Si fuera necesario, en Su providencia, Él intervendrá, pero mientras tanto, sentado a la diestra del Padre, “intercede por nosotros” (Ro. 8:34).
Hebreos 7:25 señala la seguridad que tenemos por la obra constante de Cristo a nuestro favor: “Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos”. La perseverancia de los santos está garantizada, pero no por un decreto divino aislado; la obra salvadora de Dios está asegurada por el cuidado permanente, personal y atento del Salvador, el Sumo Sacerdote que intercede por Su pueblo para garantizar que todos seamos guardados en el plan de redención.
Veamos la oración sacerdotal de Juan 17. Jesús estaba a punto de enfrentar la cruz, sabía que sufriría la ira de Dios por el pecado del mundo y lo expresó en aquellas palabras tan provocativas: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?” (Mt. 27:46). En esa experiencia hubo elementos que son infinitamente terribles (un horror insondable para la finita mente humana), pero Jesús no estaba preocupado por Sí mismo. En la cruz también pudo decir:
“Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu” (Lc. 23:46); sin problema alguno, Él confiaba Su persona por completo a Dios. Al anticipar el terror de la cruz en Juan 17, Jesús no oró por Sí mismo, sino por los suyos, pues tenía la responsabilidad de guardarlos, de no perder a ninguno y de resucitarlos en el día postrero. E incluso cuando estaba a punto de ofrendar Su propia vida por ellos, no le preocupó Su propio sufrimiento, sino lo que pudiera pasarle a Su pueblo en el intervalo en que Él no iba a poder estar en la posición de cuidarlos.
Así que oró por ellos: “Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti; porque las palabras que me diste, les he dado; y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos; no ruego por el mundo, sino por los que me diste; porque tuyos son” (Jn. 17:7–9). Jesús estaba afirmando, en otras palabras: “Son tuyos, tú me los diste y no voy a perderlos; pero voy a pasar por esta prueba y no sé qué les va a suceder cuando no esté guardándolos, aunque solo sea por un momento”.
Luego siguió diciendo en Su oración: “Y ya no estoy en el mundo; más estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre...” (v. 11). Esa es la petición principal de toda Su oración: “Guárdalos en tu nombre”. Es una petición increíble, en otras palabras: “Padre, no podré guardarlos durante este tiempo cuando Tu ira será derramada sobre Mí. ¿Podrías Tú cuidarlos por Mí? He sido fiel en guardarlos, pero durante un momento no podré hacerlo. Te suplico que Tú lo hagas”. Luego, sigue en el versículo siguiente: “Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre; a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese” (v. 12). Es decir, algo así como: “Los he estado cuidando tal y como prometí. Ahora necesito que Tú los cuides durante el tiempo en que estaré sufriendo por ellos”.
¿Por qué el Padre se los dio al Hijo? Hacia el final de la oración, Jesús reafirmó la razón: “... porque me has amado desde antes de la fundación del mundo” (v. 24). Esta es la clave —el perfecto amor del Padre hacia el Hijo—.
La verdad de la elección soberana de Dios es una doctrina sublime —que está más allá de nuestra comprensión total. A fin de cuentas, tiene que ver con las expresiones del amor intra-trinitario que en última instancia son algo insondable para nosotros. Sin embargo, es una verdad gloriosa y edificante, que satisface el alma, si recibimos fielmente lo que las Escrituras revelan al respecto.
![]()
(Adaptado de No hay otro)