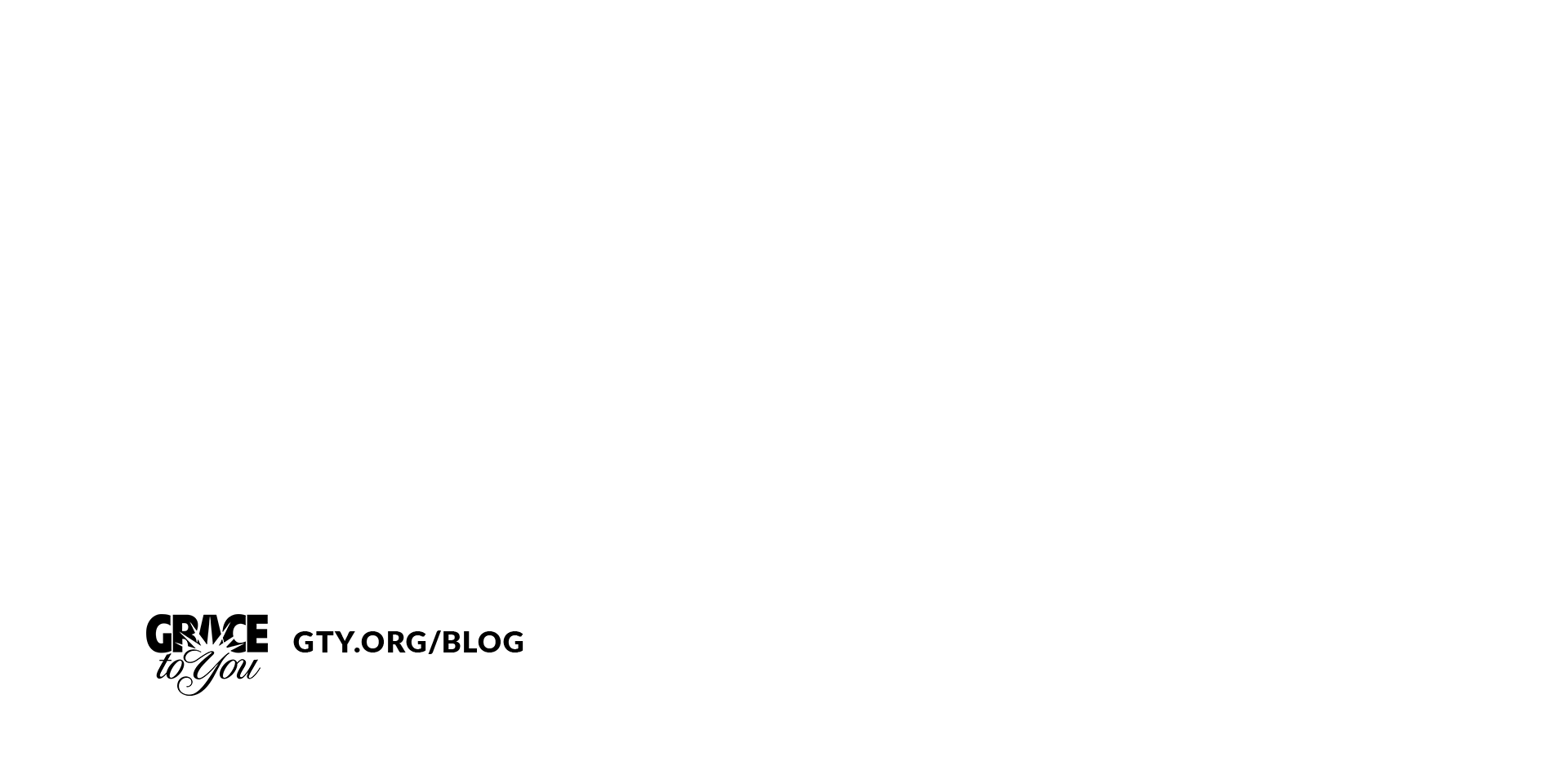by
“Si Dios dejara de existir, el universo perecería con Él, porque Dios no solo lo ha creado todo, sino que lo sostiene todo. Dependemos de Él, no solo por nuestro origen, sino también por nuestra existencia continua”, R. C. Sproul escribió esas palabras en 2017, poco antes de morir. No es una revelación novedosa; Sproul simplemente parafraseaba al autor de Hebreos, quien afirma que Cristo “sostiene el universo con la palabra de su poder” (He. 1:3).
De hecho, Jesús ha estado sosteniendo todas las cosas desde que las creó. Como ya hemos visto, Él es el Creador de todo el universo, material e inmaterial. Pero la autoridad de Cristo no termina ahí. Él mantiene y sostiene continuamente toda Su creación.
Cristo estableció el principio de cohesión; Él hace del universo un cosmos en lugar de un caos. Asegura infaliblemente que el universo funcione como una unidad ordenada y fiable, en lugar de que funcione como un embrollo errático e impredecible. Esto se debe a que nuestro Señor ha ideado y puesto en práctica una miríada de leyes naturales, tanto complejas como sencillas, que son todas perfectamente fiables, coherentes y adecuadas con precisión a Sus fines particulares. Una y otra vez demuestran maravillosamente la mente y el poder de Jesucristo obrando en todo el universo.
Ningún científico, matemático, astrónomo o físico nuclear podría hacer o descubrir nada sin el poder y la autoridad de Cristo. El universo entero pende de Su palabra poderosa, Su sabiduría infinita, y Su habilidad sin esfuerzo para controlar cada elemento y orquestar los movimientos de cada molécula, átomo, y partícula subatómica.
Por ejemplo, si el tamaño de la órbita de la Tierra alrededor del sol aumentara o disminuyera en la más mínima cantidad, pronto nos congelaríamos o quemaríamos fatalmente. Si el ángulo de inclinación de la Tierra se desviara ligeramente de su rango actual, se alteraría drásticamente el conocido ciclo de cuatro estaciones y amenazaría con acabar con la vida en el planeta. Del mismo modo, si la órbita de la luna alrededor de la Tierra disminuyera, las mareas oceánicas aumentarían enormemente, causando estragos inimaginables. Y si nuestra atmósfera se adelgazara solo un poco, muchos de los miles de meteoritos que ahora entran en ella, y se incineran inofensivamente antes de chocar con el suelo, se estrellarían contra la superficie con resultados potencialmente catastróficos.
Jesucristo evita tales desastres manteniendo perfectamente el equilibrio complejo del universo. Las distancias más astronómicas y los objetos más grandes no están fuera de Su control. Los procesos más delicados y microscópicos no escapan a Su atención. Él es el poder y la autoridad preeminentes que, sin embargo, vino a la Tierra en forma humana, asumiendo el papel de siervo.
El Redentor de los pecadores
A continuación, el escritor de Hebreos deja de centrarse en la inmensidad del universo de Cristo para centrarse en Su pueblo. Jesús “habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados” (He. 1:3). Jesús, mediante Su muerte expiatoria, llevó a cabo la purga o limpieza de los pecados de todos los creyentes. Eso es lo que más necesitábamos, y solo el Señor Jesús podía satisfacer esa necesidad.
Los sacerdotes del Antiguo Testamento ofrecían sacrificios de animales una y otra vez, pero ninguno de ellos podía eliminar los pecados en última instancia. Esos sacrificios repetidos simplemente señalaban la necesidad desesperada de la humanidad de un sacrificio único que fuera suficiente para la expiación final. Y Dios ofreció ese sacrificio en la persona de Su Hijo, Jesús. Como escribió más tarde el escritor de Hebreos: “Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos” (He. 9:28); “porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados” (He. 10:14).
De acuerdo con la ley del Antiguo Testamento, según la cual el cordero del sacrificio tenía que ser inmaculado, el sacrificio final del Nuevo Pacto tenía que ser un sustituto perfecto y sin pecado. Para pagar el precio del pecado por los demás tenía que ser perfecto, pues de lo contrario habría debido pagar igualmente el precio de su propio pecado y, por tanto, habría sido inaceptable. Y como nadie en el mundo está libre de pecado, el sustituto tenía que ser alguien de fuera del mundo. Sin embargo, para morir en lugar de hombres y mujeres, tenía que ser un hombre.
Por supuesto, la única persona que podía cumplir esos requisitos era Jesucristo. Él es el único hombre sin pecado, el único sustituto perfecto de los pecadores. Al ofrecerse a sí mismo para morir en la cruz, asumió toda la ira de Dios por los pecadores como tú y como yo. Esa ira divina, original y justamente dirigida contra nosotros fue entonces satisfecha. Así, Dios puede perdonarte, porque Cristo pagó la pena por tus pecados.
Así que una de las glorias preeminentes de Cristo es que, como Dios-Hombre, vino a morir por los pecadores. Y murió en la cruz para llevar a cabo la redención. Inmediatamente antes de Su muerte, Jesús pronunció estas palabras importantes: “¡Consumado es!” (Jn. 19:30). De una vez por todas pagó el precio de los pecados de todos los que creyeran en Él.
Solo gracias a Cristo vivimos y respiramos, y podemos disfrutar del perdón eterno. No es de extrañar que el escritor de Hebreos se refiera a continuación a la gloriosa exaltación de Cristo.
El Exaltado
El autor de Hebreos concluye su maravilloso bosquejo de la preeminencia de Cristo afirmando Su exaltación: “Se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas” (He. 1:3).
El ministerio de Cristo en la tierra terminó cuarenta días después de Su resurrección, cuando ascendió al cielo (Hch. 1:9–11). Y cuando regresó allí, Dios lo sentó a Su diestra (Sal. 110:1; He. 1:13; 8:1; 10:12; 12:2), que siempre simbolizó el lado del poder, la autoridad, la prominencia y la preeminencia (Ro. 8:34; 1 P. 3:22). Pablo dice que en ese momento Dios le dio un nombre sobre todo nombre: Señor (Fil. 2:9–11), que es el sinónimo del Nuevo Testamento para las descripciones del Antiguo Testamento de Dios como gobernante soberano.
Cuando Jesús subió al cielo, hizo lo que ningún sacerdote había hecho jamás: se sentó. Los sacerdotes del Antiguo Testamento nunca se sentaban mientras ministraban porque incluso su trabajo más fiel era imperfecto. Pero Cristo cumplió perfectamente la obra de la redención en la cruz; por lo tanto, era apropiado que lo representara sentándose en la gloria. Él permanece allí, a la diestra del trono de Dios, como el gran Sumo Sacerdote e intercesor del creyente (He. 7:25; 9:24).
Cuando usted lee y estudia Hebreos 1, la maravillosa verdad de la preeminencia y superioridad de Jesucristo resplandece en cada versículo. No se puede pasar por alto, ya sea en Su herencia de todas las cosas, Su agencia en la creación, Su naturaleza esencial como Dios o Su muerte expiatoria por los pecadores. Todo el capítulo proclama eficazmente la verdadera identidad del Mesías y Su legítima posición.
Cuando consideras al bebé en el pesebre de Belén, estás viendo algo más que un niño adorable que creció para ser un buen maestro y un sanador compasivo. Hebreos 1 te confronta y te desafía a poseer una comprensión precisa de la inigualable persona y obra de Cristo. El escritor, a través de una cuidadosa argumentación inspirada por el Espíritu, declara irrefutablemente que el niño nacido de María era realmente Dios en el pesebre. Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios, concebido milagrosamente por el Espíritu Santo, pero nacido naturalmente de una joven mujer en Israel hace dos mil años. Y Él es irrefutablemente el Señor y Salvador que vivió una vida perfecta y murió como la expiación perfecta, para que todos los que creen en Él puedan tener vida eterna.
![]()
(Adaptado y traducido de God in the Manger)