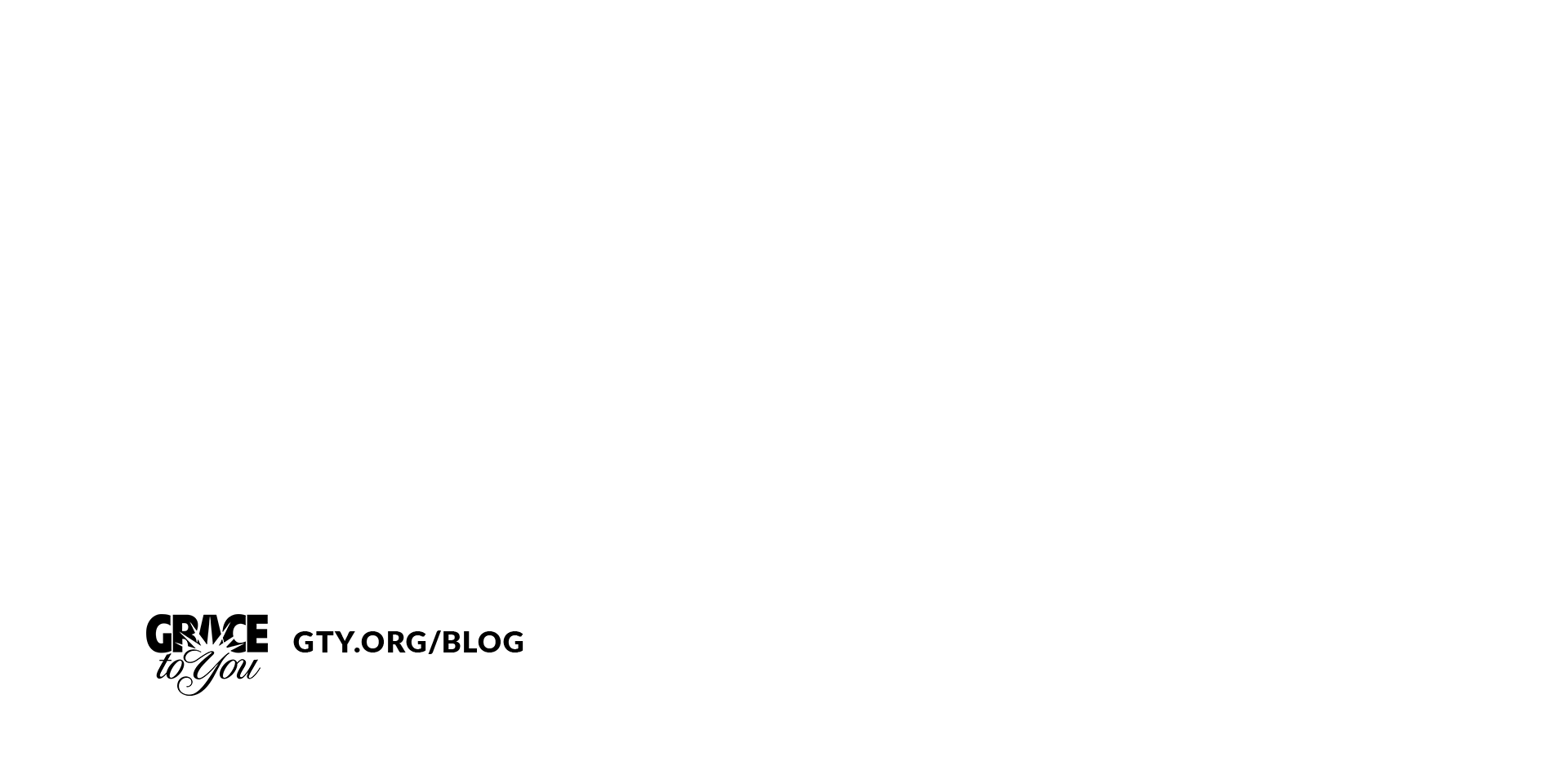by
¿Cuán bondadoso es Dios con los pecadores? A los verdaderos cristianos nos cuesta encontrar superlativos. ¿Cómo podríamos expresar el asombroso contraste entre la vileza de nuestro pecado y la misericordia de nuestro Creador? Es un tema al que el lenguaje humano jamás podrá rendir justicia. Pero Jesús ofreció una imagen impresionante de la compasión divina en Su parábola más conocida: la historia del hijo pródigo.
“Un hombre tenía dos hijos; y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde; y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada; y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente” (Lc. 15:11‒13).
Que un hijo pida su herencia antes de tiempo equivale a decir: “Papá, ojalá estuvieras muerto. Me estorbas en mis planes. Eres un obstáculo. Quiero mi libertad. Quiero mi realización. No quiero tener nada que ver con ninguno de ustedes. Dame mi herencia ahora, y me voy de aquí”.
Póngase en el lugar de este padre. ¿Cómo reaccionaría ante un hijo que exigiera su herencia y la malgastara mientras usted aún vive? La indignación moral sería totalmente comprensible. De hecho, esa es la respuesta que los escribas y fariseos esperaban cuando Jesús les contó la parábola. Esperaban con impaciencia el momento de la historia en el que el padre del hijo pródigo seguramente castigaría duramente al joven descarriado. Después de todo, el honor del padre se había convertido en vergüenza por la rebelión de su hijo, y luego el padre se había avergonzado a sí mismo por la forma indulgente en que le respondió al muchacho.
En una cultura en la que el honor era tan importante y el quinto mandamiento: “Honra a tu padre y a tu madre” (Éx. 20:12), era una ley vigente, la insolencia de este joven iba más allá del mero escándalo. Cualquier hijo que hiciera una petición tan asombrosamente inapropiada, especialmente a un padre sano, habría sido considerado la forma más baja de malhechor. No era su prerrogativa exigir su herencia antes de tiempo. No solo estaba dando a entender que deseaba la muerte de su padre, sino que estaba cometiendo a propósito una especie de suicidio filial simbólico. Cualquier hijo que hiciera una demanda tan descarada podía esperar que su padre lo diera por muerto. Evidentemente, eso le importaba poco a este hijo imprudente; de hecho, eso le daría la libertad que anhelaba. Y si además conseguía una herencia anticipada, mucho mejor.
Por cierto, en esa cultura, la respuesta normal a este nivel de insolencia sería, como mínimo, una fuerte bofetada en la cara por parte del padre. Normalmente, esto se hacía públicamente para avergonzar al hijo que había mostrado tal desdén por su padre. Si eso le parece demasiado severo, tenga en cuenta que la ley de Moisés prescribía la muerte por apedreamiento para los hijos incorregiblemente rebeldes (Dt. 21:18‒21). Así que un hijo culpable de deshonrar a su padre hasta este punto bien podía esperar ser despojado de todo lo que tenía y luego expulsado permanentemente de la familia y dado por muerto. Así de grave era esta infracción. De hecho, eso se refleja cuando el hijo pródigo regresa y el padre dice: “Porque este mi hijo muerto era” (Lc. 15:24). Se lo repite al hermano mayor: “Porque este tu hermano era muerto” (Lc. 15:32). No era infrecuente en aquella época y lugar celebrar un funeral real por un hijo que abandonaba audazmente el hogar y la familia de esta manera. Incluso hoy en día, en las familias judías estrictas, los padres a veces dicen kaddish (la recitación formal de una oración fúnebre) por un hijo o hija que es repudiado por tal comportamiento.
Cualquier padre preocupado por el honor de su propio nombre y la reputación de la familia se encargaría ahora de que un muchacho como éste recibiera el justo castigo por todas sus transgresiones, ¿verdad?
Las grotescas impropiedades de la conducta temprana del hijo pródigo seguían siendo un gran obstáculo, casi infranqueable, que impedía a los fariseos mostrarle empatía o compasión alguna. Simplemente no podían oír hablar de un comportamiento tan vergonzoso sin sentirse demostrativa e irreversiblemente ofendidos. Su visión del mundo lo exigía. La sola idea de ese tipo de pecado les resultaba tan desagradable que, a efectos prácticos, lo consideraban imperdonable. Al fin y al cabo, su imagen pública, cuidadosamente mantenida, estaba diseñada para mostrar desprecio por todo lo que encarnaba la autodestrucción del pródigo: rebeldía, mundanalidad y otras formas manifiestas de mala conducta. Para ellos, cuando alguien así expresaba algún tipo de quebrantamiento por su pecado, incluso eso era motivo de desprecio. Los fariseos ciertamente no tenían ninguna categoría en su teología para mostrar gracia a un pecador así, incluso si llegaba a un lugar de arrepentimiento:
“Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¡Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre! Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo; hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó” (Lc. 15:14–20).
El muchacho volvía a casa, y los fariseos esperaban que recibiera su merecido. La única cuestión era cómo y cuánto castigaría el padre al muchacho: para salvar su propio honor y para avergonzar al hijo como se merecía. Para mantener el orden social. Esta era la parte de la historia que más cautivaba y atraía a sus mentes legalistas.
De una cosa estaban seguros: No podía haber perdón instantáneo. Tampoco era probable que el pródigo mereciera la plena reconciliación con su padre, nunca. Si el rebelde quería volver a casa ahora, simplemente tendría que tomar su medicina en dosis completas.
En el mejor de los casos, según la idea de los fariseos, el hijo castigado sería excluido de la comunión con su familia. Probablemente viviría como un marginado en las afueras de la finca de su padre, soportando la inútil carga de intentar pagar su deuda al padre durante el resto de su vida. Eso, después de todo, era misericordioso en extremo, especialmente comparado con lo que exigía la justicia (Dt. 21:18–21).
Así que, para los fariseos, el pródigo ya estaba muerto para su padre. Podía considerarse afortunado si el padre accedía a su petición de que lo contratara como jornalero. Eso era todo lo que exigía la misericordia, y era la mejor opción a la que podía aspirar el hijo penitente. Pero aun así tendría que hacer toda una vida de trabajo duro como sirviente contratado. Así es como estas cosas debían ser manejadas.
Por supuesto, los fariseos no apreciaban su propia pecaminosidad. Parte de la razón por la que podían burlarse de la difícil situación del pródigo es que estaban tan llenos de su propia virtud, convencidos de que solo ellos agradaban a Dios. Su retorcido sentido de la justicia también corrompió su visión de la misericordia y la compasión, y ellos deseaban ver el castigo que el joven merecía.
A menudo caemos en el mismo tipo de pensamiento. Nos encanta ver cómo el villano recibe su merecido, y esperamos con impaciencia la aplicación de la justicia. La sorprendente verdad —tanto para los fariseos como para nosotros— es que Dios no es como nosotros. Él no solo busca vengarse de Sus enemigos pecadores (y resulta que es lo suficientemente fuerte como para lograrlo). Él se deleita en otorgar Su gracia, misericordia y compasión a los pecadores que justamente merecen Su ira. Nuestra eternidad depende de esa realidad.
La parábola del hijo pródigo nos da un ejemplo vívido de que Dios no es como podríamos esperar. Su amor y Su compasión no son como los nuestros: no están corrompidos por el interés propio ni por la búsqueda de venganza. De hecho, la pureza y la perfección de la compasión de Dios se muestran poderosamente en esta historia familiar. Y eso es en lo que queremos centrarnos en los próximos días.
![]()
(Adaptado de Memorias de dos hijos)