A menudo los cristianos se han preguntado cómo sería el mundo si Adán y Eva no hubieran comido del fruto prohibido y traído el pecado al mundo. Es un pensamiento interesante, salvo que un mundo sin pecado sería un mundo que nunca hubiera conocido el perdón de Dios. No obstante, es en este escenario de mundo caído que nuestro Creador desea fervientemente poner Su generoso perdón en exhibición plena y gloriosa para Su pueblo.
Es una perspectiva tentadora, pero inconcebible. Sin embargo, ha sido por medio de ese pecado traído al mundo que Dios deseó fervientemente poner Su maravilloso perdón en plena y gloriosa exhibición ante Su pueblo.
La parábola de Cristo del hijo pródigo es uno de los recordatorios más expresivos en toda la Escritura del asombroso perdón de Dios. “Y cuando aún estaba lejos [el hijo prodigo], lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó” (Lc. 15:20).
Es significativo que el padre ya hubiera concedido el perdón antes de que el hijo dijera una palabra. Después de que el padre lo abrazara, el hijo pródigo empezó a hacer la confesión que había estado ensayando: “Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo” (Lc. 15:21), pero no llegó muy lejos antes de que el padre lo interrumpiera y ordenara a los sirvientes que prepararan un banquete de celebración.
Pero el padre dijo a sus esclavos: “Sacad el mejor vestido, y vestidle; y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta; porque este mi hijo muerto era, y ha revivido; se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse” (Lc. 15:22‒24).
El hijo pródigo ni siquiera alcanzó a pronunciar la parte de su discurso en la que pedía ser uno de los siervos contratados (Lc. 15:19). Antes de que terminara su primera frase, el padre ya lo había restituido como hijo amado, y la gran celebración estaba en marcha.
El padre parece haber percibido la magnitud y la realidad del arrepentimiento del muchacho por el simple hecho de que este había vuelto a casa. Conocía a su propio hijo lo suficiente como para saber lo que significaba su regreso. Podía darse cuenta, por la terrible condición del muchacho, de cuánto había sufrido las crueles consecuencias de su pecado. Así que ni siquiera le permitió terminar de confesarse antes de concederle misericordia. Este fue un acto de gracia que fue mucho, mucho más allá de lo que el muchacho se había atrevido a esperar.
La confesión inconclusa del hijo pródigo puede parecer un detalle sutil en el desarrollo de la historia, pero no lo fue en absoluto para el público al que Cristo narró la parábola. No había forma de que los fariseos pasaran por alto una realidad evidente en el deseo del padre de perdonar, ¡y es que el muchacho no había hecho nada en absoluto para expiar su pecado!
A lo largo de los siglos, los católicos romanos han realizado actos de penitencia para intentar compensar sus pecados. Era una práctica común entre los monjes de clausura, como Martín Lutero antes de su conversión, flagelarse como supuesto medio de autopurificación. Puede que estas prácticas estén en decadencia hoy en día, pero la mentalidad persiste cada vez que intentamos débilmente compensar nuestros errores con alguna buena acción. Sin embargo, la historia del hijo pródigo nos recuerda que la misericordia de Dios nunca está condicionada a los esfuerzos del hombre por expiar el pecado. El perdón del padre a su hijo descarriado fue pleno, generoso y totalmente ilimitado.
Pero ¿no exige el sentido común que los pecados sean expiados? ¿No dijo Dios mismo que no justificará al impío (Éx. 23:7) y que de ninguna manera permitiría que el culpable quedara impune (Éx. 34:7)? ¿Cómo es posible que un rebelde notorio como el hijo pródigo quede impune? ¿Qué ha pasado con la justicia? ¿Y con los principios de la justicia divina? ¿No estaba todo el sistema del Antiguo Testamento repleto de sacerdotes, sacrificios y otros símbolos de expiación precisamente para subrayar esta verdad fundamental?
Como veremos la próxima vez, nuestro Creador no simplemente aparta la mirada cuando perdona nuestros pecados. La expiación es ciertamente necesaria y provista—por Dios mismo—.
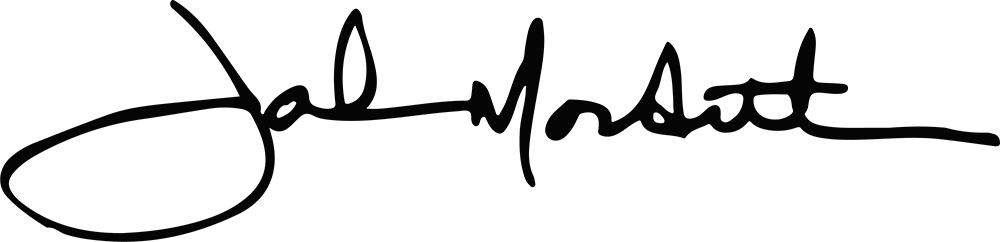
(Adaptado de Memorias de dos hijos)