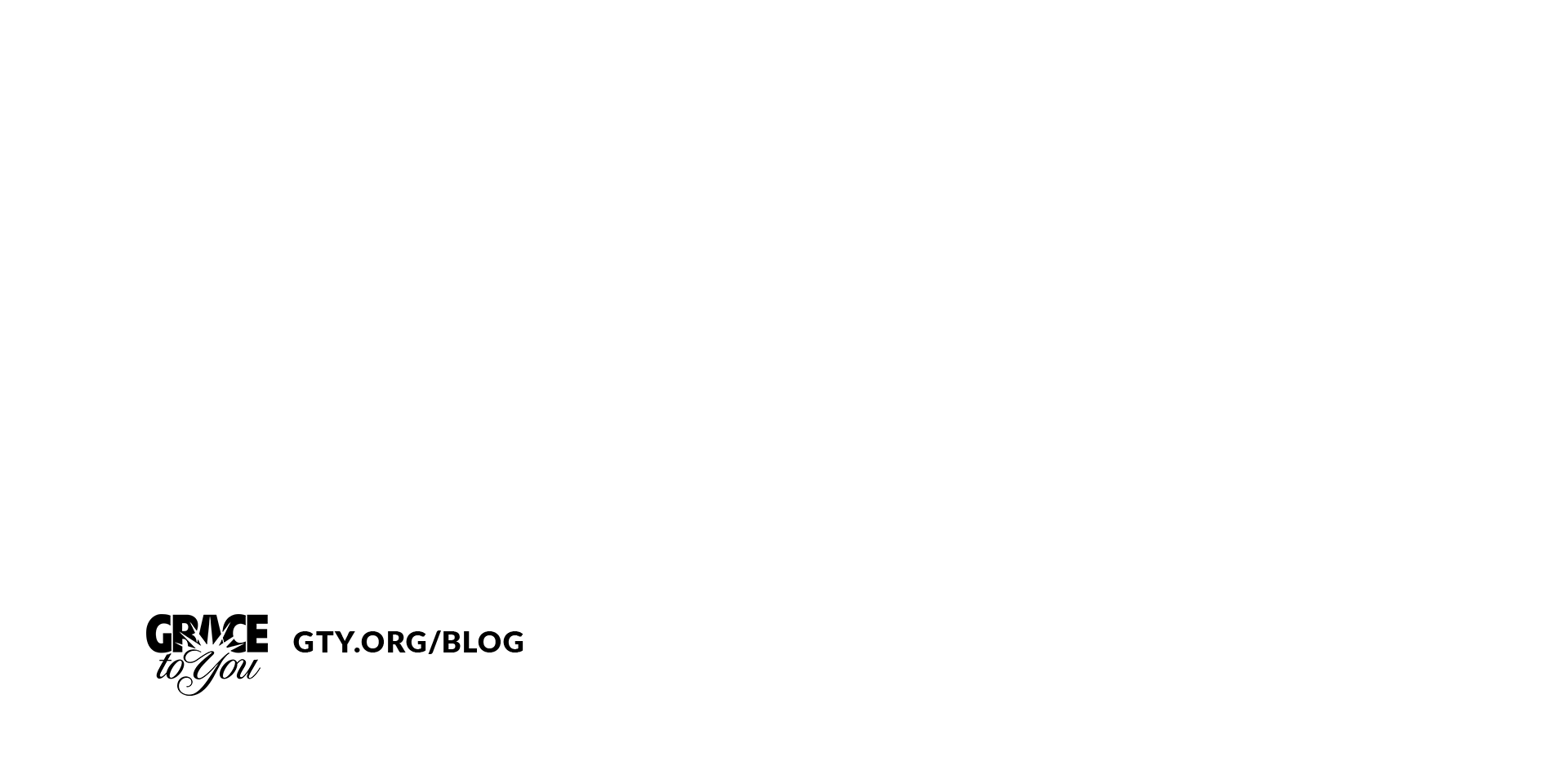by
Nuestro Creador está lleno de compasión por los pecadores quebrantados. Pero esa realidad no niega ni anula Su perfecta justicia.
A lo largo de esta serie sobre la gracia sublime de Dios hemos considerado las verdades bíblicas más convincentes sobre la misericordia y el perdón de Dios, especialmente cómo Cristo reveló esos atributos divinos en la parábola del hijo pródigo. Pero considerar Su compasión sin explicar Su justicia absoluta sería tergiversar el carácter de Dios de la peor manera posible.
Es cierto que el padre del hijo pródigo se apresuró a perdonar a su hijo sin reservas y sin condiciones. Pero no piense ni por un momento que cuando Dios perdona el pecado, simplemente mira hacia otro lado y pretende que el pecado nunca ocurrió. Debe ser expiado. La ley de Moisés estaba llena de sacrificios sangrientos precisamente para hacer ineludible esta verdad.
Este punto es crucial, y en última instancia fundamental, para entender la historia del hijo pródigo. Recuerde que el principal argumento de Jesús en esta parábola era en beneficio de Su audiencia: los fariseos. Se refería a su concepto erróneo de Dios: que Él se deleitaba en Su autojustificación mientras se mostraba tibio en cuanto al perdón de los pecados. Su teología carecía tanto del sentido de la verdadera gracia que simplemente no podían explicar cómo los pecadores perdonados podían presentarse ante Dios, aparte de toda una vida de esfuerzo religioso. Como toda religión falsa e idea idólatra en la actualidad, el punto de vista erróneo de los fariseos sobre lo que se requiere para hacer una expiación completa por el pecado yacía en la raíz de su teología errante.
Tampoco se olvide de cómo los fariseos habían reemplazado la verdad del Antiguo Testamento con su propio sistema elaborado de tradiciones humanas, reglas hechas por el hombre y ceremonias inútiles. Estaban convencidos de que los pecadores necesitaban hacer buenas obras para ayudar a expiar sus propios pecados. Incluso habían consagrado su propio sistema intrincado de tradiciones finamente detalladas como el medio principal por el cual pensaban que era posible adquirir el tipo de mérito que podría equilibrar la culpa del pecado. Por eso estaban obsesionados con las obras ostentosas, los rituales religiosos, las hazañas espirituales, las demostraciones ceremoniales de rectitud y otros logros externos y superficiales. Y se aferraron fuertemente a ese sistema, a pesar de que la mayoría de sus rituales no eran más que sus propias invenciones, diseñadas para cubrir el pecado y construir una fachada de rectitud.
He aquí el problema: Incluso las obras auténticamente buenas nunca podrían lograr lo que los fariseos esperaban que lograran sus tradiciones ceremoniales. La ley misma lo dejaba perfectamente claro. La ley no exigía menos que la perfección absoluta (Mt. 5:19, 48; Stg. 2:10). Y estaba llena de principio a fin de amenazas y maldiciones contra cualquiera que la violara en cualquier punto. La razón por la que necesitamos una expiación es que somos pecadores caídos que no podemos cumplir la ley adecuadamente. ¿Por qué alguien pensaría que podría ganar suficientes méritos para expiar el pecado a través de su imperfecta obediencia a la ley? Esa era la falla fatal del sistema de los fariseos.
De hecho, la ley misma dejaba perfectamente claro que el precio de la expiación completa era más costoso de lo que cualquier simple humano podría pagar: “El alma que pecare, esa morirá” (Ez. 18:4).
No podemos expiar nuestro propio pecado
Además, y más concretamente, el Antiguo Testamento nunca sugirió que los pecadores pudieran expiar su propio pecado —ni total, ni parcialmente— haciendo buenas obras o llevando a cabo rituales elaborados. De hecho, la imagen dominante de la expiación en el Antiguo Testamento es la de un sustituto inocente cuya sangre se derramaba en nombre del pecador.
El derramamiento de la sangre del sustituto era quizá el aspecto más destacado de la expiación por el pecado. “Sin derramamiento de sangre no se hace remisión” (He. 9:22). En el Día de la Expiación, la sangre de la ofrenda por el pecado era salpicada deliberadamente sobre todo lo que se encontraba cerca del altar. El sacerdote “también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre” (He. 9:21–22) —incluyendo al adorador. Con esto no se pretendía sugerir que la sangre en sí tuviera algún tipo de propiedad mágica, mística o metafísica que lavara literalmente la contaminación del pecado. Pero el propósito de este ritual sangriento era simple: La sangre en todas partes era una ilustración vívida —e intencionadamente repugnante— de la temible realidad de que la paga del pecado es la muerte. “Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas; y la misma sangre hará expiación de la persona” (Lv. 17:11).
Por definición, pues, ningún pecador puede expiar plenamente su propio pecado. Por eso las Escrituras insisten con tanta frecuencia en la necesidad de un sustituto.
Necesitamos un sustituto
Cuando se le dijo a Abraham que sacrificara a Isaac en un altar, Dios mismo le proporcionó un sustituto en forma de carnero para ser sacrificado en lugar de Isaac. En la Pascua, el sustituto era un cordero sin mancha. El elemento principal del sistema de sacrificios bajo la ley de Moisés era el holocausto, que podía ser un novillo, un cordero, un macho cabrío, una tórtola o un pichón (dependiendo de las posibilidades económicas del adorador). Y una vez al año, en el Día de la Expiación, el sumo sacerdote sacrificaba un toro y una cabra, junto con un holocausto adicional, como símbolo de expiación: un sustituto que sufría por los pecados de todo el pueblo.
Ahora bien, debería ser obvio para cualquiera que “la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados” (He. 10:4; cp. Mi. 6:6‒8). Por eso había que repetir diariamente los sacrificios rituales. Todos los que alguna vez reflexionaron seriamente sobre el sistema de sacrificios y evaluaron el costo real del pecado tuvieron que enfrentarse a esta verdad: Los sacrificios de animales simplemente no podían proporcionar una expiación completa y final por el pecado. Era necesario hacer algo más para lograr una expiación completa.
Había básicamente dos posibles respuestas al dilema. Una era adoptar un sistema de méritos como el de la religión de los fariseos, en el que el propio pecador intentaba embellecer o complementar el significado expiatorio de los sacrificios de animales con varias clases más de buenas obras. En el caso de los fariseos, esta parece ser la razón por la que inventaron su propia larga lista de reglas y regulaciones exigentes que iban mucho más allá de lo que la ley realmente requería. Ellos sabían muy bien que la simple obediencia a la ley no podía ser perfecta y por lo tanto nunca podría alcanzar suficiente merito para expiar el pecado. Así que complementaron artificialmente lo que la ley exigía, pensando que sus obras adicionales les permitirían obtener méritos suplementarios. El resultado inevitable fue un sistema que promovía las formas más flagrantes de fariseísmo, al tiempo que disminuía el papel propio de la verdadera fe.
El otro enfoque fue el que siguieron todas las personas verdaderamente fieles desde el principio de los tiempos hasta la venida de Cristo. Reconocían su propia incapacidad para expiar el pecado, aceptaban la promesa de perdón de Dios y confiaban en que Él enviaría un Redentor que proporcionaría una expiación plena y definitiva (Is. 59:20). Desde el día en que Adán y Eva comieron del fruto prohibido y la humanidad fue maldecida, los creyentes fieles habían esperado la descendencia prometida de la mujer que finalmente aplastaría la cabeza de la serpiente y así alejaría para siempre el pecado y la culpa (Gn. 3:15). A pesar de algunos indicios muy claros (como Daniel 9:24 e Isaías 53:10), los medios reales por los que se lograría finalmente la redención permanecieron envueltos en el misterio, hasta que el propio Jesús lo explicó después de Su resurrección a algunos discípulos en el camino de Emaús (Lc. 24:27).
Nótese que Jesús no mencionó nada sobre los medios reales de expiación en la parábola del hijo pródigo. Al fin y al cabo, ese no era el propósito de la historia. Pero nuestro Señor, sin embargo, se enfrentó directamente a la raíz de toda religión que se jacta de las obras: la insistencia en que todos los pecadores necesitan realizar ciertas obras para expiar su propio pecado y así ganarse el perdón y el favor de Dios. En el próximo blog, veremos cómo la parábola del hijo pródigo desmiente esta herejía.
![]()
(Adaptado de Memorias de dos hijos)